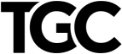2 Reyes 18 – 20 y Apocalipsis 9 – 10
(Ezequías) Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho…Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él.
(2 Reyes 18:3,5)
¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas? puede ser una pregunta que sólo genere más interrogantes o meras respuestas emocionales sin mayor fundamento. No hay nadie que esté vacunado contra el dolor, la tragedia, la angustia y la pérdida, y aún más, es también cierto que nunca la paz o prosperidad absoluta han sido buenas compañeras. Una dosis de desdicha siempre le provee al alma la fortaleza y la entereza que tanto le hace falta.
Podríamos decir que el rey Ezequías era una buena persona a pesar de sus circunstancias. Su padre, Acaz, no le había dejado un muy buen ejemplo, pero él desde muy joven “… se apegó al Señor; no se apartó de El, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés” (2 Re. 18:6). Él estaba decidido a obedecer al Señor a cualquier precio y no dudó en eliminar todo el paganismo que rondaba su reino: “Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la Asera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los Israelitas le quemaban incienso...” (2 Re. 18:4). Un buen hombre, un buen rey, un hombre amado por el Señor: “El Señor estaba con él; adondequiera que iba prosperaba” (2 Re. 18:7a). ¿Qué más se podía pedir?
Sin embargo, nubes negras empezaron a cubrir su cielo azulado y su brillante porvenir. Ezequías había tratado de mantener a raya a los impetuosos asirios, pero la situación se ponía cada vez más ‘color de hormiga’. Senaquerib, el poderoso rey asirio, había conquistado una infinidad de pueblos y hasta Israel mismo había caído bajo su espada. El pequeño reino de Judá le había resistido con valentía, pero las fuerzas no podían durar tanto tiempo. Ezequías, después de varios años de esfuerzos, tuvo que rendirse y convertirse en tributario del imperio. Con dolor tuvieron que entregar las riquezas de Judá: “Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor, y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria” (2 Re. 18:15-16). Esto era una verdadera tragedia y una humillación muy grande. Lamentablemente, no era el final de la tragedia, sino sólo el doloroso comienzo de muchos dolores.
Por allí he escuchado que cuando la tragedia viene a visitarnos, nunca viene sola. Acostumbra venir acompañada de otras plagas que añaden más quebranto a la vida. Uno de los más conspicuos compañeros de la tragedia es desaliento. Éste llegó con Senaquerib cuando mandó a Jerusalén a sus principales ministros en una campaña de amedrentamiento contra Judá. Sus argumentos eran sumamente sólidos: “Entonces el Rabsaces les dijo: “Digan ahora a Ezequías: ‘Así dice el gran rey, el rey de Asiria: “¿Qué confianza es ésta que tú tienes? Tú dices (pero sólo son palabras vanas): ‘Tengo consejo y poder para la guerra.’ Pero ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual, si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si ustedes me dicen: ‘Nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios,’… ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim, de Hena y de Iva? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano?” (2 Re. 18:19-22a; 33-35). El desaliento hace que todas nuestras esperanzas, todos nuestros aliados y toda nuestra fe se desintegre ante la fuerza tremenda del drama evidente que nos está tocando vivir. Cuando la tragedia toca nuestras puertas todo se cubre de escepticismo, pesadumbre y amargura, que es avivada por miles y miles de tristes ejemplos que nos gritan y advierten de que para nosotros y para nadie hay escapatoria ante la tragedia que parece haber llegado para quedarse por mucho tiempo.
¿Qué hizo el bueno de Ezequías? Como todo ser humano, no pudo soportar con mucha firmeza el golpe certero del desaliento. Su primera reacción fue de profundo dolor: “Cuando el rey Ezequías oyó esto rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor” (2 Re. 19:1). El oriental manifestaba el dolor y la pena rasgándose las ropas reales y poniéndose una túnica de tela burda y áspera que simbolizaba su quebranto. Sí, había ruina, pero Ezequías, después del golpe, empezó a trabajar en la restauración desde los cimientos.
La primera herramienta restaurativa que tomó el rey fue buscar apoyo y consuelo en alguien que pudiera darle aliento y no carbón que avivara su dolor. Él le envió al profeta Isaías el siguiente mensaje: “… Así dice Ezequías: ‘Este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras del Rabsaces, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva, pues, una oración por el remanente que aún queda” (2 Re. 19:3-4).
Isaías devuelve el mensaje con palabras de aliento para el descorazonado rey. De seguro para Ezequías sonaban como las palabras consoladoras del amigo que dice que “no hay mal que dure cien años… ni cuerpo que lo resista”, aunque la diferencia radicaba en que el profeta pregonaba el mismísimo mensaje de Dios: “Así dice el Señor: “No temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria Me han blasfemado” (2 Re.19.6); pero a pesar de ese llamado a la valentía, aun todo pareciera indicar que la llama trágica sigue fuerte y firme.
Pronto vuelven los emisario del emperador con una carta oficial con las siguientes palabras: “Así dirán a Ezequías, rey de Judá: ‘No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: “Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria.” Tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo, ¿y serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, es decir, Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Hena y de Iva?” (2 Re. 19:10-13). La evidencia en contra es demasiada, la tragedia y su consumación de desamparo y angustia parece que pronto acabará con ellos.
Sin embargo, Ezequías toma en sus manos una segunda herramienta restaurativa: La oración sincera que derrama el corazón afligido delante del único que puede tomar nuestra tragedia en sus manos sin importar cuán grande o larga ésta sea. Este hombre bueno al que le estaban sucediendo cosas terribles, recurre a Dios para poner sobre el Señor toda la carga que le aflige. No esperaba sólo consuelo o más palabras de aliento, él pone al Señor al frente de su tragedia y extiende una súplica por salvación: “Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor, y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, sólo Tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, Tu oído y escucha; abre, oh Señor, Tus ojos y mira; escucha las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra; por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, Te ruego, de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que sólo Tú, oh Señor, eres Dios.” (2 Re. 19:14-19).
La oración sincera nunca es descartada por el Señor. Él nos oye siempre, pero espera de nosotros la sinceridad suficiente que le haga ver que no queremos ocultar nuestra responsabilidad, ni tampoco nuestro temor; no espera un discurso que intente convencerlo por sus palabras elocuentes, sino un corazón dolido que acepte que está angustiado. Pero también es una oración que lo reconozca como Señor y con jurisdicción y acción sobre la tragedia. En fin, nada menos que una total dependencia a un Dios que es superior a cualquier tragedia.
Sé que para muchos las circunstancias por las que están pasando hoy mismo no son nada de fáciles. Puede que nos consideremos (con justa razón) gente buena a la que le están pasando cosas terribles. También es cierto que no existe garantía humana ni promesa divina que nos aleje completamente de la tragedia. Por eso es necesario estar siempre preparado para poder enfrentarla con esperanza y fe. Carl Jung, el psiquiatra y psicoanalista suizo, fundador de la escuela analítica de la sicología, dijo: “Durante los últimos treinta años me han consultado individuos de todos los países civilizados. He tratado a muchos centenares de pacientes, protestantes en su mayoría, un número menor de judíos y no más de cinco o seis católicos creyentes. Entre todos mis pacientes que se encontraban en la segunda mitad de su vida – es decir que tenían más treinta y cinco años – no hubo ni uno cuyo problema, en última instancia, no consistiera en encontrarle un aspecto religioso a la vida. Puede decirse sin temor a equivocarse que todos ellos enfermaron porque habían perdido aquello que las religiones vivientes de todos los tiempos han dado a sus fieles; y no curo realmente a ninguno de los que no recuperaron su perspectiva religiosa”.
Nosotros queremos ir más allá del término religión para adentrarnos en las profundidades de la poderosa fe que no es un invento humano, sino un regalo de Dios en Jesucristo, el Salvador. Y es ella la principal arma del Señor para que enfrentemos las tragedias que durante la vida tendremos que desafiar. Alguien podría preguntar: ¿La fe está dentro de nosotros mismos? Indudablemente no. La fe es la confianza en un Dios a quien conocemos por sus palabras y sus obras. Un Dios que desarrolló un plan perfecto en el cual su propio Hijo cargaría el peso de nuestras tragedias para darnos vida a través de su propia vida. Un Dios que nos confrontó con nuestra propia tragedia y nos dijo que su propio Hijo tomaría nuestro lugar para sufrir las consecuencias de nuestras irresponsabilidades. Al final, es la fe en un Dios que, al final de los tiempos, “El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado” (Ap. 21:4).